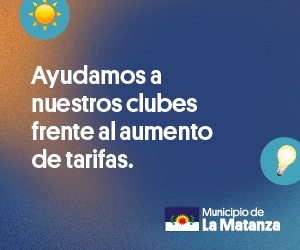16.03.2015 - 17:03 /
La soja y el triangulo económico del pacífico
Análisis y opinión por Martin Burgos, coordinador del departamento de economía del CCC
Por Martin Burgos, coordinador del departamento de economía del CCC
A raíz de la firma de distintos acuerdos de cooperación bilateral durante la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a China, se escucharon numerosas voces denunciando un “nuevo Pacto Roca-Runcimann” en el cual el papel dominante ya no lo tendría el Reino Unido, sino la República Popular China. Estas voces iban desde la izquierda más radical hasta los grandes grupos económicos, estos últimos embanderados bajo la consigna de la industria argentina y erigiéndose en sorprendentes antiimperialistas.
Más allá de las particularidades de la política argentina, existen datos objetivos sobre los cuales existe cierto consenso, siendo el más importante la consolidación de un patrón de comercio bilateral que se puede sintetizar en el intercambio de productos primarios por bienes industriales, con consecuencias negativas en términos de desindustrialización, de pérdida de empleo, de monocultivo agropecuario y con efectos ecológicos nocivos para nuestro país. Asumidos estos datos, lo que debe discutirse es la caracterización de la relación sino-argentina, que se apoya generalmente en un marco teórico donde el “extractivismo” y el “neodesarrollismo” vienen a aggiornar los clásicos sobre el imperialismo marxista, la teoría de la dependencia o del intercambio desigual.
Más allá de los indiscutibles aportes de esas teorías, resulta más interesante aún marcar las diferencias actuales respecto de los contextos en las que surgieron. Emmanuel, por ejemplo, plantea su teoría del intercambio desigual en un marco de deterioros de los términos de intercambio, donde se necesitaba exportar cada vez más productos primarios para comprar un mismo producto industrial. Justamente, esa tendencia clave es la que no se dio durante los últimos 15 años, hasta la reducción del crecimiento chino el año pasado. Eso significa que, en los términos planteados, Argentina sería la principal ganadora de la relación bilateral con China, algo que ciertamente no se puede sostener.
De forma similar se plantea que, a través de la soja, Argentina exporta “agua” hacia China, obviando que el trabajador industrial chino también exporta “agua” a través de su trabajo. Si la fuente de valor se midiese en cantidad de agua (algo que Marx nunca planteó, aunque tal vez sí podría ser compatible con la teoría fisiócrata), llegaríamos a un resultado similar al de Emmanuel: Argentina sería el único ganador en la relación bilateral.
Para entender la relación bilateral sino-argentina, conviene tener presente un tercer país fundamental: Estados Unidos, que está presente en todos los eslabones del comercio de China con Argentina. Tomemos por ejemplo la cadena de valor de la soja, en la cual Estados Unidos es el mayor productor y exportador mundial, controla los precios a través de sus mercados financieros y de sus políticas agrícolas nacionales (subsidios agrícolas e incentivos a la producción de agrocarburantes). De esa forma, el principal producto que le exporta Estados Unidos a China es el poroto de soja, que pasó del 3% del total de sus exportaciones en 2001 a 10% en 2013.
Además de esa influencia explícita, también existe una influencia implícita, entendiendo que la soja que se cultiva en Argentina debe mucho a las técnicas de producción y los insumos desarrollados por empresas estadounidense (glifosato, soja RR, maquinarias agrícolas) y se industrializa y se exporta a través de empresas multinacionales como Cargill. Esas empresas instaladas en Argentina influyen sobre las decisiones de los gobiernos locales o por lo menos tratan de hacerlo, como en el caso antidumping de glifosato donde Monsanto Argentina denunció las importaciones de origen china en 2002, o la retención de la cosecha realizado por los exportadores en diciembre 2013.
En todo caso, aunque la relación pareciera provechosa para Argentina (y Brasil, el tercer gran proveedor de soja mundial) dado los buenos precios de los granos, solo lo es como “rebote” de la relación entre China y Estados Unidos, en la cual China se encuentra en posición desfavorable. En efecto, sus proveedores de soja son solo tres, y uno de ellos es la primera potencia mundial, posiblemente su principal competidor en el futuro. El control que tiene Estados Unidos sobre la soja no es solo en cantidad sino también sobre los precios, la tecnología y parte del capital necesario para su producción mundial.
Esta posición de debilidad frente a Estados Unidos es la que lleva a China a buscar reducir sus precios de importaciones de soja y derivados, invirtiendo en infraestructura portuaria y ferroviaria en los países exportadores para aumentar la oferta, comprando empresas intermediarias (como lo hizo con Nidera) o directamente presionando con un freno a la importación de aceite de soja como lo hizo con Argentina en 2010.
Por lo tanto, y sin descuidar la posibilidad de que se genere un “imperialismo chino” en el futuro, es importante no confundirse de enemigo en el presente. Pareciera configurarse una relación triangular entre China, Estados Unidos y Argentina como alguna vez existiera entre Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta “economía del Pacífico” tiene -como aquella sobre el Atlántico- numerosas facetas en la cual la soja es solo la punta del iceberg donde se cruzan la geopolítica de hoy y nuestras posibilidades de desarrollo futuro.