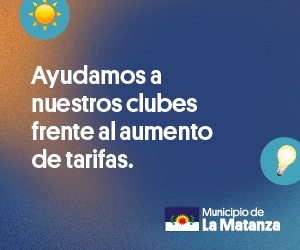05.10.2021 / Políticas públicas que satisfacen necesidades
Etiquetado Frontal, una política pública más que una etiqueta: ¿Por qué es urgente para el cuidado de la salud?
Una ley que despertó el más feroz lobby empresario e incluso se llegó el riesgo de que pierda estado parlamentario, el proyecto apunta al derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Política Argentina habló con el oficialismo y organizaciones de la sociedad civil que han trabajado desde hace años para mejorar los índices nutricionales de la población.
por Morena Marcos y Débora López

¿Cuántas veces creemos que comemos algún tipo de alimento sin si quiera saber qué es? Es que muchas veces lo que comemos, no es lo que compramos, lo que consumimos, sino la idea de eso. Esto debería ser suficiente para argumentar la necesidad de que se sancione en el país la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, popularmente cocida como "Ley de Etiquetado Frontal" ¿Por qué su implementación se ha convertido en una urgencia para la salud de la ciudadanía?
Es fácil caer en la idea de que es una Ley apuntada a aquellos sectores de la sociedad que pueden ser selectivos a la hora de consumir y comprar alimentos, sin embargo está pensada de una manera transversal, que alcance a los sectores más vulnerables de la sociedad y que mejore las peores consecuencias de la malnutrición en nuestro país que alcanza altísimos niveles de pobreza. Teniendo en cuenta que – por ejemplo- el 46% de los niños y niñas entre 2 y 17 años consumen al menos una vez al día alimentos no recomendados y con ingredientes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, situación que empeora cuando observamos a los sectores socioeconómicos más bajos donde hay un 31% más de probabilidades que niños y niñas tiendan a sufrir sobrepeso producto de un consumo no nutritivo e insalubre de comidas y bebidas.
En este sentido, desde el oficialismo, las organizaciones de la sociedad civil y las distintas comisiones encargadas de trabajar el proyecto, se buscó alcanzar el modelo más completo que permitiera el mejor alcance para esta ley, observando además los ejemplos e implementaciones en otros países y las más de 10 propuestas que habían llegado al Congreso.
Por eso Política Argentina dialogó con representantes de ambos sectores que compusieron el armado de este proyecto que podría cambiar en varios sentidos la calidad de vida de la población.
Inicialmente fueron las organizaciones de la sociedad civil las que trabajaron incansablemente para aportar estudios sobre la alimentación de los argentinos y así avanzar con un proyecto que contemple el derecho de los ciudadanos a la información. Puesto que los mitos en contra de este proyecto son varios, desde la demonización de los alimentos hasta un posible daño en los consumidores por “información errónea”. Uno de los principales argumentos gira en torno a que el sistema de perfil de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contradice las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
EVIDENCIA CIENTÍFICA
En ese sentido, la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), Laura Barbieri, en diálogo con Política Argentina, aseguró que el modelo de OPS no va en contra de las normativas nacionales, en este caso las GAPA. “Lo que cuestionan no tiene evidencia científica. El Ministerio de Salud realizó un estudio en 2019 para evaluar el nivel de concordancia de los distintos sistemas de perfil de nutrientes y el resultado arrojó que el Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene la mejor perfomance de resultado en relación a las GAPA”, señaló.
“Las guías alimentarias recomiendan una acción en el consumo de los alimentos opcionales a no más de 270 calorías diarias, esto significa incluir como opcionales la ingesta de alimentos que presenten un exceso de grasas, sodio y azúcares. También apuntan a mejorar el consumo de frutas y verduras, carnes magras, lácteos descremados, cereales, almidones en forma integral”, detalló respecto a los objetivos de las guías alimentarias.
LA EXPERIENCIA EN OTROS PAÍSES
Además, Barbieri se refirió a Chile, pionero en la región en sancionar una ley de etiquetado frontal de alimentos, que elaboró su propio perfil de nutrientes cuando no estaba el de la OPS. De todas maneras, indicó que ese país tuvo dificultades para sancionar esa Ley, algo que le pasa a la Argentina actualmente, ante la interferencia de la industria alimentaria. “Cuesta avanzar porque claramente genera tensiones con la industria alimentaria, que es un grupo de poder”, agregó para PA.
Asimismo, con respecto a la situación epidemiológica de nuestro país y a una de las tantas advertencias que la pandemia vino a disparar sobre cuestiones estructurales en nuestro país, la licenciada remarcó que “requiere la toma de medidas en materia de políticas públicas, relacionadas a la alimentación, ya que de acuerdo a las últimas encuestas nacionales de nutrición y salud, el 77,9% de la población adulta padece de obesidad o sobrepeso, el 41% la población de 5 a 17 años y el 13,6% los menores de 5 años”. “Ante tanto grado de evidencia sería demasiado que se plantee el debate en términos de oposición y oficialismo o que interfiera la industria, porque en la realidad ningún ciudadano se opone a este derecho que es a la información”, agregó.

Por su parte, la diputada nacional por el Frente de Todos, Daniela Vilar, quien participó de la aprobación del texto en la Cámara baja desde la comisión que integra de Legislación General, junto con las de Acción Social y Salud Pública, de Industria y de Defensa del Consumidor (donde se impuso un dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo y acompañado por algunos diputados de Juntos por el Cambio y otras bancadas minoritarias, que totalizó 91 firmas, 6 en disidencia), se refirió a la importancia de este proyecto al referirse a las alarmantes cifras de malnutrición en los sectores más vulnerables.
"A esto se le suma una gran vacío en el acceso a la información en cuanto a la alimentación saludable, un marketing y publicidad destinada a niños y niñas que, además, tergiversa la información de su composición nutricional sin proveer información clara y transparente, algo que también se relaciona con los productos disponibles que proveen los establecimientos educativos que con la ley no podrían distribuirse, ya que contendrían una advertencia”, agregó.
“QUE NO SEA UN PRIVILEGIO COMER BIEN”
En esta línea, la legisladora advirtió que esta situación contextual contribuye a una falta de conciencia integral que “hay que construir” de manera articulada “desde el Estado, los productores y consumidores” acerca de lo que se ingiere “porque tenemos derecho a saber lo que comemos, sin que sea un privilegio comer bien”.
“La Ley de Etiquetado Frontal viene a dar un primer paso en cuanto a lo que significa subsanar una problemática que deriva en enfermedades crónicas no transmisibles y totalmente evitables, especialmente desde la niñez. Viene a darle a la población herramientas claves y fáciles de comprender para que puedan tener una verdadera posibilidad de elegir, a conciencia, cuando compran determinados productos que, a primera vista, incluso, pueden parecer saludables, pero no lo son. Se trata de otorgar autonomía y soberanía alimentaria, y acercar la información a la gente, en vez de que la gente tenga que ir a buscarla. La posibilidad de saber nos da la libertad de elegir, y si es en alimento accesible y nutritivo, mejor”, valoró.
El oficialismo apunta a este proyecto como parte integral de un marco normativo mayor que incluso “pueda contemplar una renovación de las currículas de estudio y agregar temas ligados con la importancia de la nutrición para evitar futuras complicaciones de salud”.
“De la misma manera en que aprobamos la Ley de Educación Ambiental, podemos pensar en la educación del buen comer para que las niñeces crezcan con verdaderas herramientas”, apuntó Vilar.
Y enfatizó: “Como comenta nuestra compañera Anabel Fernández Sagasti, pionera de la Ley de Etiquetado en Argentina, una Ley de Educación Nutricional permitirá aprender a cuidar la alimentación desde la niñez”.
"La Ley de Etiquetado le exige al Estado priorizar la compra de alimentos que no contengan sellos de advertencia. De esta manera, va a haber una reorganización, una jerarquización de prioridades en cuanto a la gestión de la política alimentaria, que vele activamente por la salud y el acceso a una buena alimentación en los comedores y merenderos de nuestro país", ejemplicó.
EL RECORRIDO
Como bien se dijo, tanto desde el Congreso, como desde las organizaciones de la sociedad civil, se viene trabajando hace años en este proyecto, considerando las experiencias de países vecinos, sumando los aportes de expertos y científicos. Es que para llegar al proyecto que se ha puesto ahora en tela de juicio y que despertó todo tipo de posiciones, se desplegó la enorme tarea de unificar 15 proyectos que habían sido presentados en las Cámaras, en un único texto que es el que se espera implementar. En Diputados se trató en la comisiones de Legislación general, Salud, Defensa al Consumidor e Industria. Participaron del debate expertos en salud y nutrición, cámaras industriales, productores, gente de otros países donde ya existe esta experiencia.
EL PROYECTO
El proyecto se estructura a partir de tres ejes, siempre en torno a garantizar información clara y veraz, y promover la toma de decisiones alimentarias de manera más autónoma y consciente. Por un lado el –ya mencionado- establecimiento del sistema de sellos de advertencia, que indicarán los nutrientes críticos en exceso de los alimentos, estos valores van alineados con lo establecido en el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Por otro lado, las normativas en cuanto a la publicidad, en el caso de los productos que tengan sello, tendrán prohibido la publicidad, promoción y patrocinio específicamente orientadas a las infancias. Además, estos productos no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los establecimientos educativos del Sistema Educativo Nacional. Por último, se establecen las responsabilidades del Estado, donde se establece que el Estado nacional priorizará las contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con sellos de advertencia.
Desde el oficialismo destacan que estos dos últimos puntos son centrales, ya que son los niños y niñas quienes consumen un 40% más de bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería y el triple de golosinas respecto de los adultos. Y está probado que este patrón alimentario está directamente relacionado con la falta de información, el marketing y la publicidad destinada a las infancias y con los productos que se ofrecen en los establecimientos educativos. El objetivo de esta ley es que comer sano “no sea un privilegio, sino un derecho garantizado”.
Cuestionarnos qué comemos, qué consumimos, y qué nos venden por inicio es una conquista, exigir y pensar el acceso a información clara sobre los alimentos como un derecho, lograr una conciencia integral, de todas las partes, tanto el Estado, los productores, los consumidores, sobre la importancia de avanzar hacia una alimentación más saludable habla de una madurez de la sociedad argentina y de sus sectores en el entramado político, social y económico. Sin embargo, todos los datos e indicadores sobre la malnutrición, desnutrición, enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas a la alimentación, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad exigen tomar una medida inmediata y certera que cambie la calidad de vida de la población.
Está claro que con la sola aprobación de la Ley de Etiquetado no revertimos completamente una problemática estructural e histórica de malnutrición, enfermedades y pobreza. Pero sí es un paso clave en el marco de otras leyes que articuladamente acompañen y mejoren gradualmente los hábitos y la calidad de vida de la población. Si todo apuntara a una alimentación saludable y nutritiva, se podría incluso contemplar la posibilidad de erradicar las enfermedades crónicas y aprender a cuidar la alimentación desde la niñez.
Lo más leído