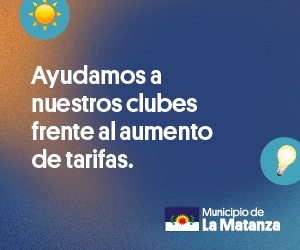08.05.2025 / LEÓN XIV
La Orden de San Agustín, la familia religiosa que forjó a Robert Francis Prevost
Fundada en 1244 por el papa Inocencio IV para unificar a los eremitas que seguían la Regla de san Agustín, la Orden de San Agustín mantiene hoy presencia en medio centenar de países y sintetiza vida comunitaria, pobreza evangélica y misión apostólica; de sus filas surgió el nuevo pontífice, Robert Prevost, quien gobernó la congregación entre 2001 y 2013.

Los agustinos se organizan en tres ramas: la Primera Orden (frailes y sacerdotes), la Segunda Orden (monjas de clausura) y la Tercera Orden o Fraternidad (laicos consagrados). Bajo el lema *Anima una et cor unum in Deum* —“un solo corazón y una sola alma en Dios”— cultivan vida común, liturgia, estudio y trabajo solidario. El hábito negro (o blanco en climas tropicales), con cinturón de cuero, recuerda su voto de pobreza.
A lo largo de los siglos acumularon privilegios singulares: los papas Alejandro IV e Inocencio VIII eximieron a la Orden de la jurisdicción episcopal y otorgaron indulgencias propias; desde 1352, un agustino custodia la sacristía pontificia y la Basílica de San Pedro; en 1929 asumieron la parroquia de Santa Ana dentro del Vaticano. La Biblioteca Angelica de Roma —fundada por el agustino Angelo Rocca— simboliza su aporte intelectual.
Robert Francis Prevost, ahora León XIV, fue prior general durante doce años y modernizó la administración global de la congregación. Su paso por Chiclayo y su dominio de seis idiomas reforzaron el carisma periférico que hoy promete impregnar el pontificado. Así, la antigua orden mendicante se proyecta al siglo XXI con un papa surgido de su seno, comprometido con una Iglesia que escucha a los últimos y desafía los viejos centros de poder.